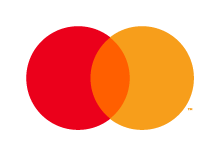Los estudios científicos contienen una verdad indiscutible: hay que volver a la comida de casa
¿En qué piensas cuando tienes hambre? Si cierras los ojos y escuchas esa parte de tu estómago que está ligada al corazón, entendiendo corazón en su acepción sentimental, seguramente vendrá a tu memoria algún plato con el que te esperaba tu madre cuando volvías del colegio. Cada niño hambriento que emprendía el camino a casa llevaba flotando por encima de su cabeza, como ocurre en los tebeos, ese bocadillo visual que contenía sus deseos. Los de mi generación todavía fantaseábamos con encontrarnos al llegar los garbanzos con la sopilla de fideos, unas lentejas o aquellos viejunos filetes rusos, que fueron desplazados por las hamburguesas. Ese recuerdo que conecta el sabor y la infancia sigue intacto, aunque he observado que si, a la hora de la gusa, te paseas por una calle surtida de bares el indudable poder de los olores reales acaba borrando los olores de la memoria y eres capaz de comerte cualquier cosa. Más aún en una ciudad americana en la que los lugares de comida barata inundan de aromas la calle y aunque racionalmente sabes que se trata del olor del pecado es posible que el estómago actúe sin consultar ni a la cabeza ni al corazón. Los olores y sabores de esa comida de baja calidad están estudiados para convertir a los adultos en niños y conducirlos al precipicio como así hiciera el fantasma de Hamelín. Son muchos los científicos al servicio de las grandes firmas de comida preparada, de snacks, refrescos y demás guarrerías para añadir a esos productos las sustancias mágicas que los convierten en adictivos. Entre dichas sustancias está una particularmente perversa: la que persigue que el consumidor no se sacie, que quiera más. El efecto contrario de lo que nos provoca una manzana.
Por fortuna, mi memoria culinaria me educó el gusto de tal manera que aunque pueda rendirme un día, y sin remordimiento, a un almuerzo basurilla siempre será más poderoso el deseo de comer una legumbre que sepa a legumbre y un pescado que sepa a pescado, sin que su sabor esté envuelto en una salsorra que siempre enmascara el gusto real y hace que el pollo sepa igual que el pescado. En un reportaje que el dominical de The New York Times le dedicaba a estos científicos entregados al Mal, contaba uno de ellos, arrepentido, que había emprendido para redimirse una campaña a favor de la zanahoria. Una penitencia cómica: ¿no es posible encontrar un término medio entre las alitas de pollo del Kentucky Fried Chicken y entregarse a rumiar vegetales crudos como si fueras una vaca? No, no hay término medio, en Estados Unidos la cultura del buen comer es tan escasa que cuando un ciudadano deserta de la comida rápida y se empieza a obsesionar con los alimentos orgánicos y saludables convierte ese disfrute de la vida en un dogma de fe. Cada alimento entra en su boca por la simple razón de que tiene poderes antioxidantes, Omega3 o vitamina B, y no son escasas las tiendas de zumos de las que la gente sale con unos brebajes verduscos como los de las brujas de los cuentos.
Y, de pronto, esta misma semana aparece en los periódicos, en algunos en primera plana, como en el Times, que la buena salud no depende de las bondades de un alimento o de otro sino de la combinación de todos ellos hasta conformar una dieta que resulta que es la mediterránea. El estudio tiene sello español, se ha publicado en New England Journal of Medicine, y ha llamado la atención de los suplementos de salud y gastronomía internacionales por unas conclusiones sensatas que contienen una verdad ya indiscutible: hay que volver a la comida de casa. La de toda la vida. La de una abuela.
Leo los alimentos que intervienen en esta dieta que se presenta como la mejor para las enfermedades cardiovasculares y no puedo por menos que sonreír reconociendo el menú: dos o tres platos de legumbres a la semana, ensaladas aliñadas con aceite de oliva, frutos secos, poca carne roja, pescado, fruta y vino. Siete vasos de vino a la semana. No todos de la misma sentada, obviamente. Se trata de disfrutar. Como dice el célebre crítico de vinos Erik Asimov, “el vino es un placer. No deberíamos necesitar el sello de un estudio científico para disfrutarlo”. Cierto. En estos momentos nuestras alegrías son escasas y es necesario alegrarse porque al fin se evoque a España no por el duque de Palma o por el Pocero sino por un trabajo realizado por investigadores españoles que aparece ilustrado con una foto de la barra de un bar de La Rioja. Necesitamos creer que aprendimos cosas buenas cuando éramos niños, cosas terrenales y gustosas que sin ser excesivamente caras nos dejaron una herencia cultural que no solo no deberíamos dilapidar sino que sería una obligación inaplazable exportar como propias. Necesitamos premiar y señalar aquello que merece la pena, pero no para engordar un orgullo estéril sino para potenciar aquello que en algún momento nos hizo un país significativo donde se disfrutaba de pequeños placeres que contenían una sabiduría que en muchas mesas españolas se ha abandonado. Resulta que lo que vale es aquello que teníamos delante de los ojos, el plato humeante. Ese plato que desprende un olor maravilloso que llega ahora mismo hasta mi mesa de trabajo. Y es que en Nueva York se come bien. Sobre todo, en mi cocina.
Fuente: Elpais.com